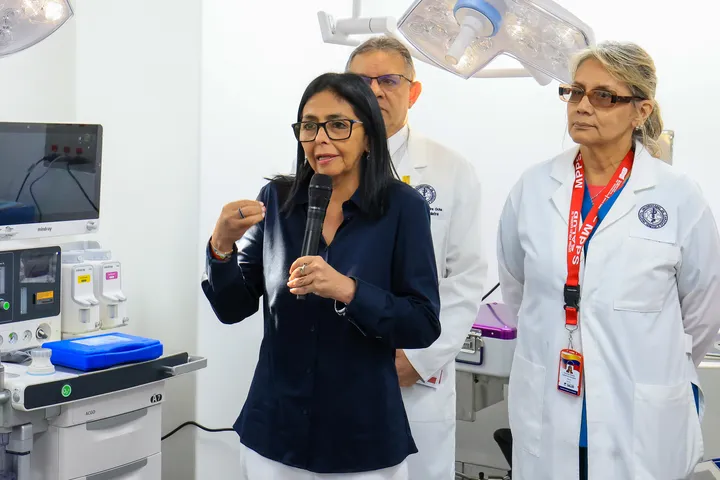Santa Marta, Colombia — En 2025, Santa Marta, la primera ciudad fundada por los colonizadores españoles en Colombia, celebró sus 500 años. Sobre sus espaldas carga una historia de saqueo, imposición cultural y extractivismo. Pero desde la Sierra Nevada, las montañas que vigilan ese litoral, una mujer indígena y su comunidad han construido una historia diferente bajo la defensa del medio ambiente y la protección de tierras sagradas.
Aurora María Izquierdo fue la primera mujer arhuaca en salir de su comunidad para estudiar. Su infancia transcurrió entre casas de barro, caminos empinados, viajes en mulas y baños en el río.
Pero su contacto con el mundo occidental no la alejó de sus raíces. Por el contrario, combinó saberes académicos y ancestrales para construir una economía que nace del café, pero que tiene su base en la tierra, la espiritualidad y la autonomía.
El pueblo arhuaco, también conocido como ika, es uno de los cuatro grupos indígenas que habita la Sierra Nevada de Santa Marta, junto con los koguis, los wiwas y los kankuamos. La Sierra es la montaña litoral más alta del mundo: a solo 42 kilómetros del mar Caribe, sus picos superan los 5.700 metros.
Allí conviven todos los paisajes: desde selvas tropicales hasta páramos coronados de nieve. Para los arhuacos, este territorio es sagrado y lo consideran el “corazón del mundo”.
Al salir de Yewrwa, el territorio ancestral en la Sierra Nevada, Aurora vivió una experiencia chocante: “Cuando llegué a Pueblo Bello me asusté, porque jamás había visto un carro”, recuerda en diálogo con TRT Español.
Pueblo Bello, en el departamento del Cesar (noreste de Colombia), es el municipio más cercano a las comunidades arhuacas y el punto de encuentro entre lo ancestral y lo moderno. Llegar allí desde las comunidades altas de la Sierra Nevada no es sencillo. El camino puede tomar entre seis y ocho horas a pie o a lomo de mula, atravesando montañas y ríos.
Pero el miedo a lo diferente no detuvo a Aurora. Estudió agronomía y se propuso transformar su territorio sin romper con su cultura.
El pretexto del café para reafirmar la cultura
De ese impulso nació ANEI (que significa 'delicioso' en ijku, la lengua de los arhuacos), una organización que desde hace casi 30 años representa a más de 800 familias productoras de café y cacao orgánico.
ANEI promueve prácticas agroecológicas de producción en esta zona de Colombia, y al mismo tiempo capacita a los productores, con el objetivo de comprarles el café y cacao que cultivan bajo las certificaciones orgánicas y de comercio justo. Izquierdo impulsa estas iniciativas para la comunidad arhuaca y exporta a mercados internacionales.
El propósito inicial era mejorar la economía familiar de la comunidad indígena, pero con el tiempo el proyecto se convirtió en una plataforma para reafirmar la identidad ancestral, proteger el territorio y proyectar una forma alternativa de comercializar.
“El café solo ha sido el pretexto para reafirmar la cultura, para que no se pierdan nuestros valores ni nuestra espiritualidad”, explica Aurora, conocida también por su nombre espiritual: Arumati, que significa “padre de los pensamientos”.
Un modelo que desafía la lógica dominante
El modelo de ANEI se basa en cuatro pilares: economía solidaria, comercio justo, agroecología y espiritualidad. Nada se entiende fuera de ese marco.
“La sostenibilidad no es solo ambiental, social y económica”, dice Aurora. “También debe ser espiritual, si le falta esa pata, la mesa está chueca”.
Jorge Páez, hijo de Aurora y actual director de desarrollo de la organización, lo explica desde su doble formación: la heredada de sus ancestros y la académica occidental, en donde se formó en estadística. “Antes nos decían que solo podíamos sembrar, y que otros se encargarían del resto. Pero vimos que el valor del café se quedaba en otras manos, así que empezamos a aprender toda la cadena de valor”, cuenta a TRT Español.
Hoy, ANEI acopia, clasifica, exporta y negocia el café que producen sus miembros. Japón y Australia son sus principales mercados, seguidos por Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa.
Cada año, representantes de la organización viajan a ferias internacionales para contar su historia y cerrar acuerdos comerciales. Pero lo hacen con una convicción: no se trata solo de vender un producto, sino de compartir una visión del mundo, en la que el ser humano es parte de un todo que debe mantenerse en equilibrio con la naturaleza.
ANEI promueve la protección de cuencas hídricas, impulsa proyectos de reforestación, capacita a las familias en producción agroecológica y garantiza la trazabilidad completa de los productos desde su origen. Así, los productores vinculados promueven un modelo que integra saberes ancestrales con control de calidad y decisiones comunitarias, con impacto directo en el territorio.
Una escuela de vida
Para Ati Zarkeiwin Mestre Izquierdo, ANEI es mucho más que una organización productiva. “Para mí, es mi universidad”, dice a TRT Español.
“Aquí he aprendido lo que no pude aprender en la academia: a ser humana, a tratar a las personas, a conocer a mi pueblo”. Madre de cuatro hijos y miembro de la comunidad arhuaca, ha encontrado en la organización un espacio donde conciliar su vida familiar con su crecimiento personal y social.
Ati valora especialmente el impacto que tuvo en Pueblo Bello, el pequeño municipio que sirve de base operativa a la organización. “Aurora fue pionera, la primera mujer indígena en formar líderes y unir a las comunidades por medio del café”, destaca.
Hoy, ese liderazgo se ha multiplicado: hay nuevas organizaciones indígenas inspiradas en el modelo de ANEI, muchas de ellas fundadas por mujeres y jóvenes que crecieron con su ejemplo.
Y además de fortalecer la economía local, ha dinamizado la vida social, política y ambiental del territorio. Ati lo resume así: “Cuando se habla de ANEI, no solo se habla de familias caficultoras. Se habla de territorios completos donde incidimos”.
De Pueblo Bello a Tokio: ser parte del mercado para preservar su cultura
La paradoja de este modelo es que, mientras muchos pueblos indígenas han sido obligados a ceder su cultura para insertarse en el mercado global occidental, ANEI ha hecho exactamente lo contrario: ser parte del mercado para preservar su cultura.
“Yo me emociono cuando un japonés dice ‘ANEI’ y entiende que no está comprando sólo café, sino una historia, una energía, una conexión con el corazón del mundo”, dice Aurora.
El 60% del valor del producto -insiste- está en la historia que lo acompaña. Y esa historia no es ficción: está viva en los caminos de la Sierra Nevada, en los brazos que recogen el grano maduro, en los rituales que agradecen a la Madre Tierra.
“Tenemos el primer sello orgánico del país como organización indígena”, afirma Aurora. “Y no lo hicimos para competir, sino para mostrar que se puede hacer economía sin romper el equilibrio, que no hay que elegir entre el progreso y la identidad”.
Otra forma de entender el desarrollo
El proyecto de ANEI dialoga con las políticas públicas más recientes. Este año, el gobierno colombiano respaldó el programa de reforestación liderado por el pueblo arhuaco. En ese contexto, se ha convertido en una aliada estratégica para el desarrollo económico y también para la recuperación ambiental y la paz territorial.
“Doña Aurora siempre ha dicho que trabajamos sin envidia, sin resentimiento, y compartimos el conocimiento”, recuerda Ati.
Esa generosidad se ha traducido en un tejido de organizaciones que reproducen el modelo y lo adaptan a sus contextos. Además de ser una empresa, es una escuela de vida, un ejemplo replicable, un acto de resistencia dulce como el cacao.
Cinco siglos después de la fundación de Santa Marta, lo que comenzó como un ejercicio de supervivencia se ha convertido en una propuesta de futuro. Una economía indígena que no se deja absorber por el mercado, sino que lo transforma desde adentro y que lleva su café a Tokio, Sídney o Berlín sin perder su alma.